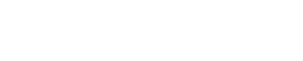Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Doctores de España,
Señoras y señores Académicos,
Excelentísimas Autoridades,
Señoras y señores,
Amigos, y
Familia:
Tendría que comenzar esta pequeña historia explicando el por qué de mi interés por la Técnica y por la gran Historia; pues pueden parecer entes de razón muy separados entre sí. Pero he tenido la enorme suerte en mi vida de tener a mi alrededor una larga saga de maestros, bien en materia de letras, bien en álgebras de números.
Tantos maestros me contagiaron su predisposición a aprender, que es la primera condición de cualquier magisterio, y esa disposición me vino aderezada, por motivos familiares, con una frase cervantina. Dijo don Miguel que “nunca la lanza embotó la pluma”, y yo entendí que nunca las ecuaciones torcerían versos ni crónicas. Y dijo él de sí mismo que leía hasta los papeles que encontraba por la calle. Y yo tuve la fortuna de leer desde la “Geografía descriptiva” escrita por mi padre, hasta los dos tomos de Mecánica Cuántica y Física Nuclear de mi maestro y amigo, profesor Guillermo Velarde. Y de esa guisa, junto con lo que charlaba o discutía con mis colegas de clase y de profesión, llegué un día a concluir que la historia de la técnica tiene fases largamente ignoradas, y sin embargo han sido tan cruciales para la humanidad que es de justicia reivindicarlas; por sí mismas, y para la Academia.
Hubo un tiempo en que las Escuelas de Ingenieros disfrutaban, y padecían, del intenso ejercicio de las Matemáticas, que hubo de ir menguando por las exigencias de mayor especialización, y por las limitaciones del cerebro humano; si bien nuestra obligación es rebelarnos contra ese límite, y llegar a amasar diez o más talentos, aunque de principio nos hubieran correspondido sólo cinco, o incluso cuatro. Y quisiera materializar esa rebelión reflexionando sobre el pasado, comenzando por el pasado reciente de la Medalla número 8 de esta Academia, que durante más de una generación ha sido distinguidamente llevada por don Darío Maravall Casesnoves, eximio epígono de esa tradición que comentaba, de ingenieros matemáticos. El profesor Maravall, catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, hizo en su magisterio gala de sus dos condiciones: la de Ingeniero Agrónomo y la de licenciado en Ciencias Exactas, a lo que añadió otras dos actitudes vocacionales: la escritura, pues es un polígrafo insigne; y la multiplicidad del pensamiento. Con esa especial iluminación que perciben los oriundos del levante español, y que nuestros pintores mediterráneos plasman como nadie, el académico don Darío Maravall ha dejado sembradas muchas páginas, monografías y libros, que los ingenieros y no ingenieros tenemos a nuestra disposición para el aprendizaje. Y escojo aquí un par de títulos de su larga ejecutoria, porque a su influjo voy a acogerme más de una vez. Uno de ellos se llama “La importancia de la filosofía para matemáticos, físicos, e ingenieros”, y ya declaro mi inclinación por la sabiduría, a la que me acerco como acólito reverente; y otro es “El azar en física y biología, y las matemáticas del azar”, pues más de un paso de gigante en la historia de la Técnica se ha dado por azar, o mejor aún, por transcender del azar a la causalidad. De modo que me sirve plenamente la herencia intelectual dejada por el profesor Maravall en esta Academia hasta su paso a supernumerario al cumplir noventa y dos años, el año pasado.
Y al afrontar el tema de la sabiduría me viene siempre a la cabeza la concepción que de este término ha habido en algunas filosofías muy nuestras, como la versificada por Calderón de la Barca en su corta y contundente fábula, que más que glosar, conviene recitar:
Cuentan de un sabio que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de las hierbas que cogía.
¿Habrá, para sí decía,
otro más pobre que yo?;
y cuando el rostro volvió
halló la respuesta, viendo
que otro sabio iba cogiendo
las hierbas que él arrojó.
Este concepto del desprendimiento material como sustanciación de la sabiduría lo escribía el mejor poeta dramaturgo del reinado del llamado Rey Planeta, heredero de un imperio de connotaciones hipercontinentales, donde no se ponía el sol. Y como tal imperio era fruto de otra sabiduría, la práctica, que había aprendido a navegar contra el viento, templar bien las armas blancas, y medir la geometría del planeta con notoria precisión.
Pero hasta el monarca de más gloria que se había dado en esa estirpe, su majestad el emperador Carlos I, había dado la mejor muestra de ese desprendimiento, retirándose a Yuste en negación de todos los afanes terrenales. Si exceptuamos los dos primeros versos que Fray Luis de León dedicara a su encarcelamiento en su famosa décima, el Emperador podría haber hecho suya la estrofa en cuestión:
“Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y con pobre mesa y casa
en el campo deleitoso
con sólo Dios se compasa
y a solas su vida pasa
ni envidiado ni envidioso”.
Envidiado, más que envidioso, sería otro emperador de la cuenca mediterránea, donde esa valoración de la sabiduría como desapego de todo lo terrenal, siempre tuvo presencia filosófica. No pretendo con esto ignorar tantas otras culturas que también engarzan sabiduría con espiritualidad, bien sea mística, ascética o existencial, pero necesitamos un punto de partida conocido que nos haga brotar el tema desde esa antinomia tan humana de lo material contra lo no material, sea mental, espiritual o imaginativo. Y al emperador que quería invocar es Alejandro Magno, ya señor de los griegos, preparando su demoledora campaña contra el imperio persa.
Durante más de dos siglos, los persas, y en especial Ciro el Grande, habían sido la admiración de los griegos, pues no en vano había dedicado Heródoto el primer libro de su “Historia” precisamente a Ciro, y otro de los grandes clásicos helenos, Jenofonte, había escrito su “Ciropedia” como registro para la educación de los propios griegos, enemigos de Ciro.
Ese bagaje lo tenía Alejandro, educado por Aristóteles, y cuenta la tradición que, antes de partir hacia Asia a guerrear contra Darío III, quiso acercarse a Corinto, a visitar al posiblemente más provocador filósofo de aquel momento, Diógenes el Cínico, que durante el día se paseaba con un candil encendido, en su perenne búsqueda de un hombre digno de ese nombre; y por la noche dormitaba en un tonel, sin otra compañía que los perros.
Al tonel fue a verle Alejandro, y allí se lo encontró, tumbado al sol junto a la boca del barrilón. Malhumorado como solía estar, Diógenes soltó un improperio para que aquella sombra se apartara; a lo cual reaccionó con viveza el jefe de la guardia, increpándole por su osadía de hablarle así al príncipe de Macedonia. Viveza que no dejó Alejandro que llegara a más, sentenciando:
“Si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes”.
Y allí se separaron, quedando uno a la búsqueda, con su candil, de la verdad absoluta; y yendo otro, con sus tropas, en busca de la verdad inmediata.
(Cuenta la leyenda que una docena de años después, ambos morirían el mismo día; pero debemos abandonar ya la antinomia, y acompañar a Alejandro hacia Asia Menor, con sus tropas que lucían las mejores espadas de hierro, sus caballos, que iban bien herrados, y sus carros, entroncados con los mejores bujes a las mejores ruedas.)
Cruzó Alejandro Magno por Mesopotamia de manera no muy distinta a como había hecho Ciro el Grande dos siglos antes en sentido inverso, y ninguno de ellos, ni ninguno de sus ejércitos y séquitos, pudo darse a la reflexión de la gran transformación que en esa llanura había experimentado el modo de vida de los seres humanos un par de milenios atrás. Una transformación que con seguridad se había dado con mayor o menor antelación o retraso en otras franjas y territorios, aunque los de las orillas del Éufrates habían sido con seguridad los más fértiles, pero también los que más arcanamente habían desaparecido.
Una transformación verdaderamente revolucionaria, asentada sobre el agua, la agricultura, y la formación de núcleos de convivencia, que al poco se consolidaron como ciudades. Fue la revolución de la civilización. Visto con la perspectiva de tantos milenios, fue la fundación de lo que hoy llamaríamos el sistema, con su escritura duradera, sus leyes de organización social, sus mercados interior y entre ciudades, su milicia, y su generación de plusvalía, aunque no llegara a existir la moneda, ni el impuesto sobre el valor añadido. Pero impuestos bien que se pagaban, como nos enseña el Poema de Gilgamesh, una de las grandes manifestaciones de la creatividad humana, y que empieza por el principio de los principios, que diría un castizo: por la búsqueda de la eternidad, porque en esto los sumerios parecen haber sido harto más ambiciosos que los cínicos y Diógenes.
Ese poema no se conocía cuando en la época romántica, Momsen y otros historiadores decidieron sistematizar el estudio de la Prehistoria en función de la naturaleza y tipología de los vestigios duraderos que se fueran encontrando. Eso llevó a la distinción entre Edad de Piedra y Edad de los Metales; y como comienzo de esta última, y auténtico salto revolucionario en armas y herramientas, se hizo clara distinción entre el Neolítico y la Edad de Bronce. Efectivamente se deriva de esa transformación una serie de cambios que afectan a los oficios, agrícolas y de taller, albañiles, alfareros, zapateros, curtidores, más carpinteros de palo seco y carpinteros de ribera, pues quedan imágenes de cómo mejora el tráfico fluvial tirado desde la orilla. Más cambian aún las artes marciales, pues un golpe de piedra puede ser relativamente amortiguado por un escudo de madera, pero la madera se quiebra sin mucha oposición ante un golpe metálico. Añádase la capacidad de penetración de una punta de bronce en una flecha, comparada a una punta de madera pulida en la propia estaquilla, y se concluirá que hay un antes y un después del advenimiento de la Edad de Bronce. Pero, ¿quién trajo el bronce?.
La propuesta de Momssen y otros diferenciando las Edades pasó por alto ese pequeño detalle. Nadie parece haberse preguntado cómo y por qué vías apareció el bronce, y en los historiadores románticos el tema queda resuelto por la confianza ilimitada que dichos investigadores tenían en la fortaleza del progreso que los seres humanos somos capaces de realizar.
Pero esa confianza ignora la dificultad de producir bronce… cuando no se sabía ni que existía.
Para producir bronce, o cobre, o latón, o cobre arsenical, hacen falta dos cosas: minerales cupríferos (y además de estaño, de zinc, etcétera) y hornos a 1000 ºC. Es decir, a lo que hoy llamamos 1000 grados centígrado, que en aquel tiempo, ya remotísimo para el propio Ciro el Grande, no se podía medir sino por sus efectos: o daba bronce, o no lo daba.
Identificar un mineral de cobre, una vez ya conocido como ingrediente de esa receta, es relativamente fácil, por su vistosidad, azulada o verdosa; pero para los no iniciados sería un problema insoluble.
Y más insoluble aún, incluso para los especialistas, es hacer una barbacoa que alcance 1000 ºC, si no se cuenta con los combustibles y los constituyentes comercialmente desarrollados.
En otras palabras, la hazaña técnica de encontrar o descubrir el bronce, o cualquier aleación de cobre, no es algo al alcance de cualquier diletante de la ingeniería térmica, sino de verdaderos especialistas que resolvieron intuitiva y genialmente un conjunto de problemas en absoluto triviales.
Todo empezaría de manera fortuita, al cargar en un horno magnífico algunas piedras con minerales de cobre. Al alcanzar los 1000 ºC aproximadamente, los minerales experimentarían reducción química, y los elementos metálicos, particularmente el cobre, se fundirían, colando hacia abajo hasta escapar del horno, enfriarse, y solidificar como metal casi puro. A esa transformación metalúrgica le ayudó lógicamente la condición de metal casi noble del cobre, menos noble que el oro o la plata, pero mucho más que el estaño o el zinc, con los cuales sin embargo se alea muy bien, para producir bronce o latón, respectivamente, que dan como resultado, particularmente en el caso del bronce, un metal de muy buenas prestaciones como arma y herramienta; algo pasada, pues su densidad es casi diez veces la del agua, pero muy eficaz para cortar, romper, destruir o ayudar a construir, según los casos.
Cabe suponer que las primeras veces que se observara ese fenómeno no se supiera interpretarlo, y fallara el principio de causalidad, que tan obvio parece cuando simplemente se aplica el sentido común, pero tantas veces se vulnera cuando perdemos el discurso lógico.
(El mundo prehistórico, y particularmente el mesopotámico, estaba impregnado de magia y aruspicina, pero está claro que alguna clase de gente, entre ellos algunos eximios ingenieros térmicos, estaban vacunados contra tanta exaltación de lo incomprensible, y preferían entender. A la cuarta, a la quinta, a la décima vez que esos ingenieros vieran la repetición del fenómeno, comprenderían que algunas de las rocas puestas para hacer de paredes del horno, tenían una facultad interior por la cual, al calentarse mucho, expelían un humor que acababa en una pieza dura y resistente, que pronto empezarían a saber usar.)
Aquel comienzo de la mineralurgia sería intrincado y llevaría su tiempo y sus distancias, pues todo parece indicar que los hornos y fraguas de tanta calidad estaban en las ciudades de la Baja Mesopotamia, particularmente en Sumeria, y lo cierto es que en aquellas llanuras hay mucha arena y demás sedimentos, incluyendo los petrolíferos, pero de minerales metálicos no hay casi nada. Esas piedras se transportarían en caravanas de camellos, pues la domesticación de animales fue otra de las revoluciones paralelas que se terminaron entretejiendo como en manos de cordelero. No fueron saltos de mata de la noche al día, y en algunas zonas quedó el proceso inconcluso y en ese sentido destaca Sumeria como conjunto de ciudades estado en el que el conjunto de transformaciones habidas es especialmente continuado, rápido y fructífero; y el bronce marca, junto a la escritura, la codificación, la agricultura, la ganadería y el urbanismo, lo más sobresaliente de una cultura de la que somos herederos directos, a pesar de que el nombre de Sumeria prácticamente se extinguió en el vocabulario de los siguientes pueblos, hasta recobrarse a finales del siglo XIX, cuando la incontable aparición de tablillas de barro cocido y su oportuna traducción, permitieron conocer y recrear aquel mundo cuyas iniciativas técnicas, amén de otras, proyectaron a la humanidad hacia el futuro al que hemos llegado.
Y parece oportuno hacer ahora un alto en el camino, y hablar de lo que significa la palabra TÉCNICA, aunque prometo volver a hornos y fraguas, y poner en evidencia verosímil cómo triunfó esa técnica ignota, que no es la única a la que rindo mi asombro.
Es sobradamente conocido que Técnica viene del griego Tecnos, a través del latín, y significa Arte, lo Artificial, lo opuesto a la natural. Tecnos es lo que hacemos aparecer por medios distintos a los que provee la naturaleza, aunque en la mayor parte de las técnicas usemos materiales y procesos de la naturaleza, y más importante aún, usemos sus leyes, incluso sin conocerlas.
De hecho, cuando el dominio científico alcanzó un enorme calado a mediados del siglo pasado, dejamos de hablar de Técnica, y pasamos a hablar de Tecnología; y podemos entender por Tecnología la aplicación sistemática del conocimiento científico a la resolución de problemas prácticos o materializables.
Quedaría así preterida la Técnica como una etapa imperfecta del conocimiento, y podríamos apartarla a museos y conservatorios. Y en cierto modo así es, pero con una precisión que tiene un valor incalculable: la Técnica es una propiedad innata del ser humano. No es una cuestión objetiva y externa a nosotros, como lo son las leyes de la naturaleza, sino que es una predisposición innata a usar nuestra creatividad mental de una manera pragmática, en búsqueda de resultados que se pueden explotar y compartir. Pero esta afirmación mía queda pequeña ante las afirmaciones de algunos antropólogos, y de modo relevante Eudald Carbonell, sobradamente conocido por sus investigaciones en Atapuerca, que es autor de la siguiente frase, que se publicita por sí sola:“La biología nos hominiza; la técnica nos humaniza”.
La humanización por la técnica es muy anterior a la Edad del Bronce, por supuesto, y una de las muestras de esa capacidad de crear tanto artificios materiales como entes de razón, es la colonización del planeta que hicieron prestamente nuestros antepasados, con más maña que fuerza, sin duda alguna, y decenios de miles de años antes del bronce mesopotámico al que prometí volver; comenzando por señalar una diferencia muy profunda entre las técnicas líticas del Paleolítico y del Neolítico, y las metalúrgicas de la Edad de Bronce. Las primeras son trasunto de lo natural, pues piedras fracturadas se encuentran por doquier, y guijarros pulimentados en los lechos de los ríos. Por el contrario, de las metalúrgicas no hay ejemplos directos en la naturaleza. Son invención humana para adaptar la naturaleza a lo que nos conviene. Pero en esa tendencia de modificar los objetos naturales ya había un precedente importante, que fue el barro.
Gracias al barro se producen transformaciones de la materia para crear elementos nuevos: escudillas, potes, tinajas y hasta botijos, y también lamparillas, pues Altamira es una de las más bellas pruebas de cómo se preparaban ungüentos que en unos casos servían de pinturas para plasmar imágenes de perfección inquietante, y en otros se empleaban en palmatorias para darse luz en sitios recónditos.
(La luz venía del fuego, que sin duda fue uno de los fenómenos naturales que más asombró, si no el que más, a la humanidad incipiente. Y es curiosa la leyenda de Prometeo y su hermano Epimeteo, y la caja de Pandora, para contarnos, con alguna ucronía que otra, el drama humano por domesticar el fuego. Y por domesticar la luz.)
Sin fuego no se habría prosperado, pero eso ya se conocía en Altamira milenios antes de las ciudades sumerias, pues en el rellano de entrada a la cueva se descubrieron fogones en diversos estratos correspondientes a diversas ocupaciones. Esos fogones servían fundamentalmente para calentar y cocinar, y también para ahuyentar alimañas.
Pero de esos fogones, a los hornos requeridos para que nazca la Edad del Bronce, hay un salto inimaginable en temperatura, en configuración, en materiales y en manejo del mismo, empezando por los combustibles. En Altamira sería leña en cualquier variante, y en Sumeria sería carbón vegetal, y hasta es posible que se regara con bitumen o directamente con crudo petrolífero, pues no es un zona ajena a ello.
Los constructores del horno tenían que hacer una torrecilla de piedras refractarias que fuera cerrándose desde una base amplia a una salida de humos angosta, llegando a saber aquellos portentosos proto-ingenieros cómo mantener en su justo caudal la alimentación de aire con abanicos y fuelles, pues de inyectarlo en demasía, la llama se aviva, pero el humo resulta más frío y las paredes del horno no llegan a calentarse lo suficiente; y si el aire falta, el horno se sofoca y tampoco cumple su función. Y de una manera que tuvo que ser extraordinariamente ingeniosa, los proto-ingenieros de hornos llegaron a alcanzar tales temperaturas que se puso de manifiesto una propiedad material que tenía escondida la naturaleza, y que necesitaba 1000 ºC para manifestarla.
Ahora bien, si esos fenómenos metalúrgicos no sólo eran desconocidos, sino que no tenían precedente, ¿por qué motivo se les ocurrió a los proto-ingenieros aumentar de manera continuada la temperatura de cocción?. Y aquí he de advertir que se separa el lenguaje especialista del común de las cocinas, pues alguien me diría que en los hornos se asa, y en las cazuelas se cuece, y siempre con agua; pero ha querido la jerga de los arqueólogos, y no menos la de los pocos ingenieros metidos en esta línea, que hablemos de “barro cocido” y no de barro asado; pero no se trata de un cocido culinario, que de sólo nombrarlo estimula la secreción de jugos gástricos, sino de un más pedestre destino, asimismo importante, que es hacer del barro una materia dura.
De secar el adobe al sol, a cocer el ladrillo en el horno de una tejera va un abismo de cara a la calidad y durabilidad de las construcciones, y además de esta importante motivación, se descubrió otra, que fue la cerámica vidriada, y el propio vidrio, aún en su versión más turbia, y por ende menos transparente. Es de imaginar el impacto que produciría en Gudea de Lagash, y otros príncipes de polis sumerias, tener a su disposición elementos constructivos tan decorativos, que sin duda magnificaban su estatus. Más aún, el sentido de elevación geométrica y espiritual de los zigurats, quedaría aún más ensalzado por el brillo cerámico de los ladrillos vistos. Contemplado desde la lejanía, el resplandor producido al reflejarse el sol en ellos debía transmitir a sus paisanos una sensación de seguridad y bienestar que en realidad era la aspiración fundamental de aquella revolución múltiple, que pasó de las migraciones y la trashumancia al asentamiento ciudadano.
(En otras palabras: la pasión por descubrir cuantas facetas estaban aún escondidas en el barro y otras sustancias, llevó a los proto-ingenieros a la búsqueda continuada de mayores temperaturas, aunque este término, en su precisión científica, no se les pasaría por la cabeza, donde sí les anidaría un baremo muy preciso de lo que está muy caliente, y lo que está frío. Y tendrían una prueba incontestable a posteriori, en función del resultado logrado.)
Podríamos decir que el bronce le debe al barro su nacimiento; pero ya habíamos anticipado que el barro parece haber sido el detonante de esa pasión humana por materializar su imaginación, y su creatividad artística. Para quienes tenemos la suerte de conocer de primera mano la relación entre el barro y un alfarero, quizá nos resulte más fácil evocar aquella edad en la que el barro era casi la única sustancia que permitía construir un recipiente donde poder guardar agua duraderamente. Y por la necesidad de hornos cada vez más calientes, llegaron los proto-ingenieros al descubrimiento del bronce, y en poco tiempo a su conquista.
Poner tanto énfasis en el tema del bronce y en los ingenieros que lo desarrollaron no sólo procede de mi especialidad, sino de la necesidad de hacer cierta justicia a su memoria y sus contribuciones, aunque no quede el nombre de ninguno de ellos, y muchos de nuestros conciudadanos consideren que la evolución técnica es algo inherente al progreso, y del progreso no hay por qué ocuparse, porque siempre llega.
(He intentado transmitir la idea de que la técnica, y quiénes la crean y cuidan, han pasado ampliamente desapercibidos, y ello hace especialmente ignota nuestra historia. Alguien podrá decir que eso es cuestión de un pasado remoto, pero en cierta medida eso seguía siendo así el siglo pasado, cuando el maestro Ortega y Gasset escribió su conocido ensayo “Meditación de la Técnica”. Ortega se decanta por una visión casi platónica de la Técnica: es muy importante, y sus efectos tienen tremendo impacto en nuestro modus vivendi, pero los ingenieros, o los técnicos en general, no podrán nunca regir la sociedad, ni influir en ella de tal manera que sus criterios imperen en la organización social. No hay Tecnocracia posible, porque los asuntos humanos y sociales se rigen por los ideólogos, los políticos, los reformadores religiosos, los filósofos y hasta por los economistas –y eso iba por Keynes – pero no por los técnicos, cuyo ámbito de trabajo es totalmente distinto, y lo constituye el mundo físico.)
(En el conjunto del ensayo Ortega reconoce como admirable el trabajo de los técnicos, pero quiere dejar constancia de lo que ontológicamente significan, o por decirlo llanamente, nos pone en el que él cree que es nuestro lugar, laborando en el mundo físico, sin proyección directa en el mundo social. Por descontado no ignora que las condiciones de vida se modifican fundamentalmente por los avances técnicos; pero las condiciones de la vida no son la vida en sí. No deja de ser curioso que el más “circunstancialista” de los filósofos relegue en este caso tanto a las circunstancias, pues no otra cosa son las condiciones de vida de cada uno.)
(Pero aún señalando, a nuestro juicio, la debilidad del juicio orteguiano en este caso, hay que reconocer que acierta en ese pasar desapercibidos que sufren los técnicos y la técnica en el contexto social, de lo cual hay también ciertas pruebas en la Sumeria del bronce. Han sido muchos los sumerólogos que nos han hecho el maravilloso regalo de traducir incontables tablillas cuneiformes, unas directamente sumerias, más bien pocas, y otras encontradas en la fabulosa biblioteca de Asurbanipal o en tantos otros enclaves donde el barrio cocido permaneció incólume. De entre esa pléyade de sumerólogos siento especial admiración por Samuel Noah Kramer, que entre otras iniciativas tuvo la de buscar en las tablillas las primeras ocasiones en las que quedaba constancia escrita de algo que hoy día es moneda corriente, como la primera bronca de un padre a un hijo por andar mal en la escuela, o el primer encargo o contrato entre un gran señor y el jefe de una caravana, o la primera disputa por el reparto de una herencia, o la primera vez que se receta vino para curar penas, y entre todas esas tablillas y ocasiones no hay ninguna que trate de cómo se construye un horno o una fragua, ni de qué características tienen que buscar en las piedras, si de ellas quiere sacarse cobre, ni de cómo se prepara el carbón vegetal. Diríase que eso pertenece a unos iniciados que transmiten su conocimiento gremialmente, lo cual también explica esa desconexión que señalaba Ortega, de que los técnicos viven bien en su mundo. Sin embargo, Ortega, con una articulación muy epistemológica, y Kramer, de manera simplemente anecdótica, minusvaloran el impacto de la técnica en el modo de vivir, de pensar y de actuar de la gente, incluso de la que en esa materia es lega de solemnidad. No hace falta distinguir un voltio de un vatio para beneficiarse de los efectos de la energía eléctrica, No hace falta conocer el teorema de Bernoulli en su versión más simple para volar en avión. No hace falta saber mecánica ondulatoria para que a uno le hagan una ecografía.)
(La importancia del desarrollo técnico y sus efectos en la economía y en la predominancia militar no comportan necesariamente la superioridad ante las adversidades de diverso tipo que pueden aquejar a una civilización. Esta es una reflexión que tantas veces se comenta al considerar la caída del imperio romano, y que igualmente se puede aplicar a la desaparición de la civilización sumeria. Aunque sea menos conocida que la caída de Roma, y menos habitual en nuestro bagaje de conocimientos, posiblemente la desaparición de Sumer es mucho más completa, más catastrófica, y producida por fuerzas menos civilizadas comparativamente. Y esas fuerzas fueron los bárbaros del Norte, en el caso de Roma, y las hordas acadias, en el caso de Sumer; aunque sería incompletísimo reducir las causas a una confrontación directa. En el caso de Roma, las virtudes romanas de esfuerzo, decisión y organización se fueron esfumando, al tiempo que se esfumaba su propia población, por el abandono de la familia como principal bastión social, cosa que ya preocupó a Augusto cuatro siglos antes de que el imperio romano (de Occidente) desapareciera.)
(Durante esos cuatro siglos (los cuatro primeros de nuestra era; e incluso los dos anteriores), los romanos mandaron en su mundo como primeros sin segundo. Las tribus menos bárbaras (ostrogodos, visigodos,…) fueron llamadas a llenar el vacío de autoridad que los romanos habían dejado, inermes ante ataques desesperados de tribus más bárbaras (vándalos, alanos,…) y es obvio que los nuevos guardianes del orden se aprestaron de inmediato a quedarse con la autoridad plena, desapareciendo el imperio romano de Occidente y sus legiones, derrotadas de antemano. Pero Roma siguió siendo su lengua, su historia, su arte, su organización del territorio, sus obras y urbes, que tenían un valor insustituible.)
(Sumer, en el tercer milenio (a.C) también parece haber sido en Mesopotamia un emporio de primeros sin segundo, porque la superioridad de todo tipo radicaba en sus ciudades-estado. La gran invención de las polis adquirió en Sumer dimensiones únicas, y aunque en el propio poema de Gilgamesh se narran encuentros bélicos entre ciudades sumerias, como Ur y Kish, por aquello de que uno discute con el vecino, parece ser que lo normal fue lo contrario: una buena red comercial de caravanas.)
(La mayor parte de esos desiertos estaban transitados por tribus semitas, esencialmente nómadas, si bien fundaran alguna ciudad como referencia de mínima subsistencia. Pero lo suyo era vagar, en cuyo quehacer, más de una tomaría por la variante de salteador de caminos. Y de esas cuadrillas salteadoras terminaría naciendo el feroz imperio acadio de Sargón el Grande, sin duda gran personaje, gran guerrero, y gran organizador, fundador del primero de los imperios de la Historia, si bien podría ponerse el primero, también, en la lista de los imperios estériles. Lo mejor que aportó el imperio acadio es que no destruyó todo lo sumerio, dejando la escritura cuneiforme, los hornos, y alguna cosa más sin destrozar. Y tampoco destrozó miríadas de tablillas almacenadas, que las soterró el polvo del desierto, hasta ser encontradas cuatro mil años después, para gloria de Sumer y comprensión del problema de nuestro arranque histórico.)
(Sin duda alguna Sargón el Grande fue un genio en muchos aspectos, capaz de transformar tribus nómadas semitas y salteadores de caminos en un ejército con conocimientos estratégicos, que fue derrotando y esclavizando cada ciudad sumeria. Sargón supo utilizar tanto a su milicia como a su población, que pasó a ocupar lo que hubiera quedado de las haciendas sumerias. Pero fue un imperio estéril, que en sí mismo no creó nada, y que duró mientras le duró el botín, pues a la postre se volvieron a reinventar las urbes de la Baja Mesopotamia. Pero aún así, la pérdida de maduración humana que se había producido con la extinción de Sumer, no se recuperó. Por ejemplo, el famoso código de Hammurabi, post acadio, se basa en la ley del talión, de entronque semita, que sin embargo los sumerios habían superado, con una codificación exquisita de las cuestiones civiles, especialmente el matrimonio, con una consideración legal hacia la mujer, de primer orden. Pero ni eso, ni su imaginación para crear Gilgamesh, ni la habilidad de sus ingenieros, pudieron evitar el desastre que les fue infligido por sus vecinos nómadas.)
(Mi interés por la historia tiene esenciales raíces familiares, también ligadas con el bronce, pues entre los varios estudios y excavaciones que mi padre, cuyo nombre llevo, hizo en La Mancha en los años 50 y 60 del pasado siglo, alguna se centró en una necrópolis ibera y sus aledaños, donde se encontraron utensilios de bronce perfectamente conservados, sobre todo las hachas. Eso sí, eran dos mil años más modernas que los primeros bronces sumerios; pero el bronce seguía siendo útil.)
(El estudio del impulso que las técnicas han dado al desarrollo histórico, fue desde entonces un campo en el que tuve tanto interés como poco éxito para trabajarlo, entre otras cosas por la escasa concurrencia de no historiadores en la labor de la investigación histórica. Es lógico que ésta se haga con patrones ortodoxos, porque echarle mucha imaginación al proceso puede falsear los resultados; pero la intervención de intrusos benevolentes puede aportar nuevas ópticas que pongan en evidencia nuevos aspectos. En tal sentido obró un libro que por aquella época de excavaciones suyas me dejó mi padre, al cual se le había regalado el autor, aún en forma de galeradas cosidas. El libro se llamaba (y se llama) “Esquema y teoría de la Historia”, y su autor era José Larraz.)
(Don José Larraz había sido compañero de carrera –abogado del Estado- amigo y colaborador de don José Calvo-Sotelo, con fama de buen hacendista, y precisamente ocupó el cargo de ministro de Hacienda en el primer gobierno de la postguerra civil, 1939-41, pero por razones las que fueran dejó pronto la política activa, y entre vocaciones y obligaciones encontró tiempo para escribir un libro tan interesante y ambicioso como poco conocido, que es el ya citado (publicado por editorial Diana, de Madrid, en 1970).)
(Larraz por supuesto no fue el primer historiador, profesional o vocacional, interesado por saber si la Historia de la humanidad se podía entender como una dinámica cuyas leyes casi obligaran, o al menos explicaran, el devenir histórico macroscópico; pero Larraz planteaba su intento con tal apertura de miras que cabíamos hasta los ingenieros. Pero tal amplitud obligaba a Larraz a formular primero un esquema de los grandes hitos y giros históricos; con objeto de elaborar al final una Teoría que conjuntara toda la Historia).
(El tema sumerio en cuanto a su creatividad artística, literaria, técnica y jurídica, y el papel de Sargón en su destrucción, quedaban perfectamente esquematizados en la obra de Larraz, aunque mí me hubiera gustado una calificación más contundente a su imperio, que aún siendo el primero de la humanidad, fue muy estéril. Su creatividad y su herencia no parecen haber rellenado más de una tablilla; y sin embargo cercenaron la posibilidad muy verosímil de que Sumer hubiera continuado su escalada de desarrollo, de lo cual el bronce es una de sus piedras angulares).
La técnica ha sido en verdad una de las piedras fundamentales en el edificio social, pero esa es una verdad mucho más productiva en unas ocasiones que en otras. En el año 2000, al cumplirse el sesquicentenario de la creación de la Ingeniería Industrial, caí en la tentación de escribir su historia, aunque a la postre no pude refrenar mi entusiasmo por mi carrera, y escribí un texto histórico, pero con mucho de panegírico, por lo cual no lo titulé “Historia de la Ingeniería Industrial”, sino “Un empeño industrial que cambió a España: 1850-2000”.
Habíamos perdido el tren de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, y empezamos a ocuparnos de ella a finales del XIX, pues lo anterior habían sido soplos al viento. Y para llegar a fabricar más de 3 millones de vehículos en un año, como hemos llegado, hacía falta algo más que soplos. Y una de las cosas que hacían falta, y que respondió al reto, fue la Ingeniería Industrial, que se puede considerar heredera de aquellas escuelas de termotecnia que fueron aquellos fructíferos hornos sumerios.
Como miembros de esa comunidad que puede parecer una secta de iniciados que sólo está a gusto entre ecuaciones y prontuarios, estimo que debemos hacer más por dos objetivos de justicia e importancia; uno, dar a conocer lo mucho que la Técnica ha hecho por el progreso de la humanidad; y dos, explicar, aunque sea recreando los temas un tanto imaginativamente, cómo ocurrieron esos primeros avances técnicos en los albores de la civilización, o más bien al contrario, cómo la civilización en verdad es hija de la técnica, y sin la concurrencia de una larga serie de revoluciones técnicas de hondísimo calado, no se habrían dado las condiciones para poblar la Tierra civilizadamente. Y detrás de cada una de esas revoluciones (del agua, del barro, de la agricultura, de la domesticación, de la cordelería y las hilaturas, y muy señaladamente, de la escritura) hay una historia ignota. Hemos apuntado brevemente la del bronce, por proximidad vocacional a un servidor y por espectacularidad, pero no es la única que merece glosa, aunque no esté tan bien identificada como la broncínea, por aquello de la clasificación de Edades que hicieron los historiadores románticos.
Aunque no requiera condiciones físicas tan extremas como los hornos de bronce, que fueron el útil para ese descubrimiento, la invención de la rueda es otra de las gestas técnicas de aquella historia, y a la larga sería de las invenciones más fértiles. Y subrayo su carácter de invención, en contraposición al caso del bronce, donde el invento es el horno, y el bronce lo que se descubrió inesperadamente.
(Hasta cierto punto fue una situación como la colombina, buscando un camino hacia Cipango y Cathay, y encontrando un continente en medio.)
(Buscaban los proto-ingenieros térmicos mesopotámicos las mejores cerámicas, y encontraron el cobre y sus aleaciones.)
(Resulta difícil aventurar si el descubrimiento completo y repetitivo se produjo en un solo lugar, y desde allí se fue extendiendo, o si hubo varios focos, y lo que se trasfirieron fueron conocimientos experimentales selectivos, inteligibles solo para iniciados.)
(En el caso de la rueda, la ayuda de la naturaleza fue innegable, pero limitada. Los troncos de los árboles, bien pulidos, se usaban como rulos, pero de ahí a la rueda con eje y buje va un paso largo. La rueda iba asociada al carro, que sería famoso en tiempos asirios, aunque el carro comporta unas restricciones de movimiento que no tiene ni el caballo ni el camello. Las restricciones no sólo hacen referencia a las irregularidades del terreno, sino a su resistencia, pues la rueda provoca una sobrepresión sobre el terreno que crea un surco en el que la rueda puede terminar atascada. Eso explica que los pueblos nómadas tuvieran poco apego a los carros, mientras que los territorios ordenados con una autoridad central, como el caso de Asiría y su capital en Nínive, fueron mucho más proclives al uso del carro; lo cual a su vez propició la construcción de calzadas, dando origen a uno de los ciclos de actividad y creación de riqueza más claros, dilatados y fructíferos de nuestra economía a lo largo de la historia, como es el trasporte terrestre y la red de calzadas que necesita. No es momento ni lugar para intentar una evaluación del impacto de esta invención técnica, pero el adjetivo más apropiado para esa cuenta sería; Incalculable,!)
(En este último siglo se ha señalado reiteradamente que el ser humano es el único animal que no se adapta al medio, sino que transforma a éste para adaptarlo a sus necesidades. En esto fue admirable la revolución técnica del agua y la agricultura, que alimentó a todas las demás revoluciones, y dio físicamente de comer a todos los miembros de cada ciudad-estado.)
(En esa revolución la humanidad no ha cesado de esmerarse, y una manera de evidenciar su éxito es indicar el tanto por ciento de su población activa que ha de dedicarse a esas tareas para tener a todo su sistema alimentado. Esa es una cifra decreciente que baja ya del 3% en los países más eficientes en ese importantísimo cometido; y que desgraciadamente no sabe cumplir casi la mitad de la población.)
(No es este momento para entrar en el debate de los llamados Objetivos del Milenio, ni de discutir si ese fallo de suministro se debe a incapacidad técnica de los países afectados o a incapacidad organizativa, exceso de corrupción y desprecio de algunos regímenes por las vidas y la salud de su población. Una de las cuestiones esenciales a las que dio respuesta la revolución técnica originaria fue la creación de un sistema que acogía a su población con unos niveles de seguridad y de alimentación nunca vistos, que fueron proporcionados por los proto-ingenieros de esas técnicas, en las que el agua ocupó un lugar esencial. Michel Camdessus, financiero internacional francés que citaba a Unamuno de memoria en original castellano, fue presidente del Foro del Agua de la ONU a finales del siglo pasado, y dejó documentación bien comprobada de que el problema del agua, y el problema del hambre, se debían mayúsculamente a dos tipos de desprecio: el desprecio a la técnica, a la que se le pretende imponer el voluntarismo político, y el desprecio a los seres humanos, hasta niveles masivamente criminales.)
Ignoto no va a quedar el efecto que el consumismo, y no la técnica como tal, está dejando como reliquia en el aire y el microclima de las ciudades, y va a dejar en el planeta en su conjunto, si no se remedia de alguna manera. Y en esto, la vía de remediarlo está en cuestión, entre dos extremos: los que fían el futuro a acuerdos políticos que impongan racionamiento de emisiones; y quienes creemos que la solución la aportará la técnica.
Parte de nuestra solución técnica-tecnológica se puede prever ya, por conocimiento científico, por ejemplo electroquímico, apuntando al vehículo eléctrico como nuevo paradigma de transporte individualizado; y parte no está ni prefigurado, y dependerá de nuestra habilidad para ver con nuestra intuición lo que todavía no se ve con la razón.
En esa pulsión por la técnica ha habido grandes genios, y como verdadero genio superior, tan intuitivo en lo técnico como formidable matemático, podemos acabar este recorrido por nuestra historia ignota con el más grande sabio que dieron los siglos, a gusto de quién suscribe, y tal sabio es Isaac Newton.
Obvio es que con sus Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton se sitúa por encima del Olimpo científico, pero a la vez Newton era un muy hábil confeccionando instrumentos, entre los cuales destacó el telescopio de reflexión, a base de espejos, con menores aberraciones que los de refracción o lentes, que inventara Galileo. La luz era uno de los entes físicos que posiblemente más atormentó a Newton, si exceptuamos la Química, que fue la causante de la finalización de su vida en Cambridge, para recalar en Londres, ocupado de cosas más mundanas, como la Real Fábrica de la Moneda. Parco en palabras como él sólo, Newton nunca explicó ese final suyo en Cambridge. Una madrugada se lo encontraron envuelto en una manta, contemplando el fuego que consumía su laboratorio de Química, al que quizá deberíamos llamar de Alquimia, pues quedaban aún más de 100 años para que Dalton enunciara su ley de las proporciones múltiples, y Newton estaba en eso más cerca de los proto-ingenieros del bronce que de la plétora de grandes químicos, como Lavoisier, Cavendish y el propio Dalton, que asentarían la Química en las postrimerías del siglo XVIII y los albores del XIX. Profundo creyente y teólogo consumado, es posible que Newton intuyera en la Química la aparición de las fuerzas de la vida, pero eso quedaba aún mucho más lejos en el calendario de las ciencias.
Si en la Química no dejó ninguna herencia técnica, en el campo de la luz dejó un verdadero tesoro. A Newton no le gustaba discutir, sino tener razón o que se la dieran, y en la cuestión de la luz discutió agriamente, primero con Hooke y luego con Huyghens. Hablando con propiedad, todos tuvieron parcialmente razón, pero Newton dejó una inquietud que a la larga ha sido crucial para la Termodinámica, la Mecánica Cuántica, el Electromagnetismo, y multitud de aplicaciones médicas.
Fácil es suponer que, desde la primera aparición de una plasta de cobre en uno de los hornos calientes sumerios, hasta el dominio de éstos para producir bronce de la calidad precisa, pudo fácilmente pasar un siglo o más, con 8, 10 ó 12 generaciones gremiales de proto-ingenieros
En el caso de Newton y la luz paso algo parecido. Una de las genialidades de este gran personaje fue su capacidad de pasar de la anécdota a la categoría, ensamblando en una misma teoría lo que ocurría a escala planetaria y lo que pasaba en el cobertizo o en el patio de su casa. Así había sido con el caso de la manzana y la fuerza de la gravitación universal. Y así fue con el arcoíris solar y el producido por un adorno prismático de vidrio en una lámpara de vela.
La genial intuición técnica de Newton le llevó a construir prismas mejor acabados, y con diferentes tipos de vidrio, y quedó evidente la misma secuencia de colores en uno y otro tipo de arcoíris, aunque parecía haber diferencias sutiles de un caso a otro, que Newton no acababa de precisar. Sí precisó algo que le reafirmó en su concepción corpuscular de la luz, y fue que una vez aislada la luz roja, por ejemplo, de un arcoíris emergente de un prisma, esa luz roja no producía un nuevo abanico de colores, sino que persistía en el rojo.
No se sabe si por mal humor, o por verlo precisamente así, Newton llamo “spectrum”, fantasma en griego, al ente físico que subyace en la luz, y que no se aparece sino en circunstancias raras, por entonces nada explicables.
A pesar de que llamamos siglo de las luces al siglo XVIII, la verdad es que en lo del desafío legado por Newton para identificar el espectro de la luz, resultó tenebroso. Las intentonas que hubiera no produjeron nada. Hubo que esperar a principios del XIX para que un ingeniero alemán fabricante de vidrios, Joseph von Fraunhoffer, fabricara prismas tan trasparentes que efectivamente pusieron de manifiesto la existencia de muchísimas líneas negras, en las que la luz había sido absorbida, y constituían una seña identificativa de dicha luz. Además de ser el mejor constructor de aparatos de vidrio, Fraunhoffer poseía una formación científica muy sólida y cabe decir que fundó la Espectroscopía como ciencia, usando para ello el nombre concebido por Newton, pues en definitiva él había acuñado la idea de que había que hacer salir al fantasma que la luz llevaba dentro.
Fantasma, por cierto, cuyas características dependen de la temperatura del cuerpo que emite la luz, con la cual se acentúa el paralelismo que expusimos con los hornos calientes de cerámica vidriada, que acabaron, por otro camino, dando bronce. Pero para esa identificación hubo de pasar otro medio siglo, del XIX, hasta encontrar quién tomara el relevo desentrañando espectros. Suerte tuvimos los que vivimos hoy, porque fueron un gran físico, Kirchhoff, y un gran químico, Bunsen, quiénes abordaron esa tarea y definitivamente fotografiaron el “spectrum” newtoniano tanto cuando salía (espectro de emisión) como cuando entraba (de absorción). Kirchhoff es esencialmente conocido por sus leyes de los circuitos eléctricos, y Bunsen por su mechero, indispensable en todo laboratorio de química, pero su gran aportación fue el descubrimiento de la radiación electromagnética, una parte de la cual nos es visible, y a través de un prisma de refracción comenzamos a indagar todo.
Nuestro mundo está lleno de aplicaciones de la radiación electromagnética, particularmente en telecomunicación, pero más importantes son, en mi valoración egoísta, las aplicaciones en medicina.
Difícil es que hoy día se repita un episodio de historia ignota de la técnica como éste que abarcó tres siglos, y uno de ellos se proclamaba de las luces. Es un episodio que conocemos infinitamente mejor que el de los hornos de bronce, y que curiosamente, aunque no por casualidad, sino por causalidad, tienen a la temperatura como una de las variables dominantes.
Del espectro de la luz emergió una pluralidad de líneas de desarrollo económico y social que es ocioso glosar, porque ya vivimos en una super-nube electromagnética.
De los hornos de bronce nació la realidad industrial que poco a poco al principio, estruendosamente ahora, nos ha hecho de verdad dueños del planeta; y siendo sus dueños, lo tendremos en verdad que cuidar.
Tenemos ante nosotros, como género humano, pero también como sociedad con valores específicos, muchos problemas por resolver, que yo veo más difíciles en su parte socio-política que en sus demandas técnicas. No voy a caer en el aserto fácil de que nuestro verdadero problema en el mundo occidental es la política, con sus políticos, pero en eso sí me identifico con Diógenes, y hago mía su famosa sentencia cuando le desterraron de su ciudad, Sínope, por enturbiar la paz social con su candil: “Me han condenado a irme”, vociferó, “pero yo les he condenado a que se queden”.
Lo malo, ya lo sé, es que se quedan con todo; no sólo se quedan unos políticos con otros, sino que se quedan con nuestro bien común, con nuestros impuestos, y con lo que quede, si queda, de la hucha de nuestras pensiones.
Pero yo voy a aprovechar la reacción de Diógenes, sensu contrario, para acercarme a la Academia, que por fortuna en su “ostracós”, la concha de ostra donde los griegos escribían su dictamen, me ha comunicado que me acoge en ella, a lo cual acudo solícito, abordando la última historia ignota de la técnica que quisiera exponer, que en este caso cae a medias entre lo intangible y lo material: y me refiero al lenguaje, y particularmente al lenguaje escrito, que es una formulación fundamental para que el idioma como tal madure. Una lengua que sólo se habla no pude consolidarse, ni arraigar en sus propias características, ni completarse como herramienta capaz de expresar nuestras percepciones, emociones, reflexiones y reacciones como la de Diógenes, perfecta en su contrapunto. Y en esta historia ignota de la escritura nos podemos remontar de nuevo a la Mesopotamia de los hornos, donde fueron cocidas cientos de miles de tablillas, muchas de las cuales contienen recetas médicas, y sentencias de pleitos, y manifiestos de carga de caravanas, y capitulaciones matrimoniales. Y por encima de todo, para mi gusto, contienen “La epopeya de Gilgamesh”, subyugante narración que por sí sola justifica inventar la escritura. Que ayuda a su vez a mejorar la lengua.
Lengua y escritura que son, en nuestro caso, otra historia ignota, aunque al final eclosionara en nombres propios de enorme valor, como el de Antonio de Nebrija, que por razones cultas y por profesar en Bolonia, debió explicar y escribir en latín lo que era la Gramática Castellana, si bien su obra magna la terminó formulando en el propio idioma que explicaba, el nuestro, el común a tantos hispano parlantes, y como tal, Español.
Nuestro idioma tiene en sus comienzos escritos una manifestación artística, la poesía de Berceo, no menos rica que la de Gilgamesh. Y antes de acabar, refiriéndome a ella, debo decir que ni comparto, ni entiendo ni acepto lo que el gran Machado, don Antonio, dijo de nuestra paleo-poesía: “Monótonas hileras de chopos invernales en donde nada brilla”.
Pero es que incluso en una de las más grandes manifestaciones literarias de la humanidad, que para mí es la generación del 98, se deslizó ese verso garbanzo negro, que en nada tacha la mejor prosa, el verso más sentido, los personajes más humanos, el sentimiento más trágico, y a la vez grandioso, de la vida, y el mejor novelar, llámese “La busca”, o el inigualable “Tirano Banderas”. No soy quién en este momento para plantear nada a la Academia, pero este país esté en deuda con la generación del 98, a la que hay que rendir un homenaje al 100%.
Un académico de esta casa, Ignacio Buqueras y Bach, puso en marcha el “Homenaje universal al idioma español”. Una iniciativa exquisita.
Bien cabe abrir otras propuestas, pues a los literatos del 98 se unen excelsos médicos, como Cajal (escritor amenísimo, por demás) o grandes ingenieros, como Francisco de Rojas, Lucas Mallada, o el propio Echegaray, casi más conocido como escritor nóbel, pero profundamente ingeniero, y de esa tradición de la que hablaba en referencia al profesor Maravall, en la que los ingenieros tenían que exultar en matemáticas.
Ahora la especialización nos exige a los ingenieros ser útiles en nuestro campo tecnológico, que se abre en este siglo XXI con enormes promesas en las ciencias y sus invenciones. Quizá debería haber elaborado este discurso como una prospectiva, intentando contestar a interrogantes como, ¿A dónde va la Energía?, ¿hasta dónde llegará el automóvil eléctrico?; ¿hacia dónde orientar la investigación en ingeniería?. Pero tanto ¿Quo vadis? espero que los podamos abordar en nuestra sección y en el conjunto de la academia, para ayudar a nuestra sociedad a encontrar su mejor futuro. Que sólo se puede encontrar si no perdemos nuestros afanes naturales y no olvidamos nuestras señas de identidad. Entre las cuales se encuentra nuestra lengua, que brotó también de una historia ignota que entiendo que Machado, a pesar de su verso dicho antes, valoraba como nadie; y de ahí que radicara en ese comienzo al primero de sus poetas. Pero esto sí que no admite glosa, porque nada es mejor que recitarlo, como humildísimo homenaje no ya a Gonzalo de Berceo, sino a la lengua que nos crió. Y cuyas dos primeras estrofas son:
“En el nomne del Padre, que fizo toda cosa,
Et de don Ihesuchristo, fijo de la Gloriosa,
Et del Spíritu Sancto, que egual d’ellos posa,
De un confesor sancto quiero fer una prosa.
Quiero fer una prosa en román paladino,
En la qual suele el pueblo fablar a su vecino,
Ca non so tan letrado por fer otro latino:
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.”
He dicho.
Respuesta de la Dra. Yolanda Moratilla Académica de Número de la RADE
Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Doctores de España,
Excmas. Y Excmos. Doctores Académicos,
Señoras y Señores,
Queridos Amigos,
La Real Academia de Doctores de España celebra con gran placer un acto solemne: recibir a un nuevo miembro: el Dr. José María Martínez-Val Peñalosa. Viene a ocupar la medalla nº 008 que dejó vacante, por pasar a supernumerario, el Dr. Ingeniero D. Darío Maravall Casesnoves; y al rendirle este breve pero muy merecido homenaje, la Academia se congratula por el ingreso del Doctor Martínez-Val.
Felicito y agradezco al Dr. Martínez-Val el brillante discurso que nos ha dictado, retrotrayéndonos a otras épocas, donde también había hombres con gran valía intelectual, que con su experiencia y los recursos disponibles para su época, fueron realizando avances tecnológicos de gran importancia para la evolución de la humanidad. Esos hombres, a los que el nuevo académico nos ha presentado, eran hombres buenos en el amplio sentido de la palabra, al igual que el académico que hoy realiza su ingreso en esta Academia.
Hijo varón mayor de José María y Margarita, dos Doctores en Filosofía y Letras, con gran amor por el arte, creadores de un hogar del que salió el Ingeniero que hoy ingresa en la Academia. Aunque de padre de gran altura intelectual, como demuestran los dos doctorados en Geografía e Historia y en Derecho que ostentaba José María padre, fue la pasión por los coches y las bicicletas de su madre la que influyó en que el Dr. Martínez-Val optase por estudiar Ingeniería.
Como suele decirse que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, no puedo dejar de referirme a su esposa Mireia, con quien José María repitió la historia familiar y, al igual que su padre conoció a su madre ayudándola a preparar a las oposiciones a Catedrática de instituto, José María conoció a Mireia dirigiéndole su Proyecto Final de Carrera y casándose unos meses después, fruto de cuyo matrimonio han tenido tres hijos: José María, Francesc y Juan Pablo, y cuatro nietos, tres de los cuales están aquí presentes: Mireia, José María y Paloma, sin poder asistir la pequeña, Alejandra, por razones de edad y de travesura.
El Dr. Martínez-Val cuenta con una vocación universitaria de investigación tecnológica e industrial muy definida, como así lo demuestra el amplio currículum que dispone con 267 publicaciones en las principales revistas internacionales, con más de 2300 citas. Muy de notar es la mención de honor a la trayectoria profesional otorgada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid en junio de 2015, mención que es la distinción más destacada que concede dicho colegio y que reconoce la labor desarrollada por un ingeniero industrial, a lo largo de una carrera que pueda considerarse completa.
Martínez-Val ha estado vinculado toda su vida profesional a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 1968, en que comenzó allí sus estudios, hasta la actualidad, donde ejerce como Catedrático de Ingeniería Térmica.
Fruto de su dilatada experiencia investigadora, ha desarrollado una treintena de patentes, reconocidas tanto en la Oficina Española como internacionalmente, versando muchas de ellas sobre la concentración de la radiación solar y algunas de las cuales se han usado en el prototipo que la empresa OHL ha construido en el campus de la UPM en Tecnogetafe.
Pero el Dr. Martínez-Val no sólo trabaja en el campo de la energía solar, sino que su área científica original fue la fisión nuclear, donde comenzó a trabajar recién acabada la carrera, al ingresar en la división de física de reactores de la Junta de Energía Nuclear, después de haber obtenido el número 1 de la promoción y obteniendo asimismo el Premio Nacional de dicha carrera, otorgado en aquel momento por el Ministerio de Educación.
Dicho trabajo le permitió realizar el doctorado bajo la tutela del profesor Velarde, al que considera su gran maestro, y al cual sigue vinculado científica y humanamente, como sigue con sus compañeros de carrera, y también catedráticos nucleares de origen velardiano, los profesores Perlado y Mínguez director el primero del Instituto de Fusión Nuclear de la UPM, y director actual, el profesor Mínguez, de la propia Escuela en la que estudiaron.
Como consecuencia de la elaboración de su tesis doctoral en 1977, el director general de la JEN le nombró delegado español en el grupo de trabajo dedicado a los reactores rápidos de la “International Nuclear Fuel Cycle Evaluation”. Resultó obvio que el objetivo de la Administración Carter era detener el programa de desarrollo de reactores rápidos por medio de poner trabas científicas a la llamada “Economía del Plutonio”, ahondando también en la problemática de sus potenciales accidentes.
Lejos de abandonar la línea de reactores rápidos, aunque consciente de que necesita un cambio sustancial de diseño básico, como podría ser un “Gas-cooled Fast Reactor”, el profesor Martínez-Val patentó la idea de ensamblar el material nuclear de modo que pudiera disgregarse en configuraciones refrigerables y que no alcanzaran la masa crítica.
Martínez-Val fue también director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, cargo en el que desarrolló una fuerte internacionalización de los estudios, no sólo aprovechando la infraestructura presupuestaria existente en el seno de la Unión Europea, sino anticipando convenios específicos de doble titulación con entidades tan prestigiosas como L’Ecole Centrale Paris o l’Ecole Polytechnique.
Catedrático de Tecnología Nuclear, desde 1984, compaginó sus responsabilidades en la cátedra con la Secretaría General de la Sociedad Nuclear Española, asociación que congrega la práctica totalidad de profesionales, siendo pocos años después elegido Presidente de la SNE para el bienio 1987-88.
El Dr. Martínez-Val no sólo ha trabajado en el tema de la Fisión Nuclear, sino que también ha dedicado tiempo y esfuerzos a la Fusión Nuclear. Cuando se fundó el Instituto de Fusión Nuclear en la Escuela de Ingenieros Industriales en la Politécnica, el Doctor Martínez-Val fue secretario académico y, posteriormente, subdirector, aunque siempre dedicado a tareas de investigación, especialmente en el campo de Confinamiento Inercial.
Como dice el Dr. Martínez-Val, hace más de 80 años que la Fusión quedó identificada como la gasolina de las estrellas; hace 60 que se apuntó al confinamiento magnético como la vía para construir reactores de Fusión, y hace más de 40 que se propuso el confinamiento inercial como una alternativa con notorias ventajas, porque el plasma era muy denso y reabsorbía parte de la radiación que en un plasma transparente habría fugado en su totalidad.
Sin duda alguna, se han hecho notorios avances en ambas líneas de investigación, Magnética e Inercial, pero se mantiene la cifra de 40 años adicionales para que la Fusión esté en condiciones de explotación comercial. La Fusión es demasiado importante energéticamente hablando como para dejar de investigar. La cruel paradoja es que ha resultado más fácil fabricar potentísimos explosivos de fusión (las bombas H) que construir reactores.
Subrayando su quehacer internacional, podemos indicar que el Dr. Martínez-Val formó parte del Comité Científico y Técnico de EURATOM, que es el consejo consultivo que la Comisión tiene que escuchar oficialmente cuando aborda algunas medidas estratégicas en materia nuclear. De dicho comité fue elegido presidente por dos cuatrienios.
Desde la Academia queremos que el nuevo académico siga contribuyendo con la diversidad de conocimientos que ha demostrado ampliamente en su larga trayectoria profesional, ya que es muy necesario para España contribuir desde esta Academia y, más concretamente, desde su sección de Ingeniería, a facilitar un mix energético bien planificado y diseñado desde el profundo conocimiento, sin ideologías y donde tengan cabida todas las tecnologías energéticas disponibles.
Pero no sólo se limitan a investigación sus méritos para ingresar hoy en esta Academia, sino que el profesor Martínez-Val también participa en diversas asociaciones, foros y fundaciones como, por ejemplo, la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, que se puso en marcha bajo su dirección y de la que sigue siendo patrono director en la actualidad.
Fruto de la relevancia y de la eficacia del trabajo del profesor Martínez-Val, ha recibido varios premios, entre los que cabe destacar el Premio de Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Madrid del programa de Movilidad Verde, lo cual es un primer paso para plantear con rentabilidad y rigor la electrificación progresiva del transporte público y privado de superficie. El tema del coche eléctrico es otro de las áreas de interés del Dr. Martínez-Val, en la que también trabaja actualmente y que desde la Academia impulsamos a continuar, ya que podría representar soluciones a problemas de movilidad, contaminación, medio ambiente, etc.
El Dr. Martínez-Val no sólo dedica su tiempo a la investigación, la docencia, la gestión, la participación en foros internacionales, sino que también dedica su tiempo a la escritura, fruto de lo cual quedó finalista del Premio Planeta en 1981 con la novela “Llegará tarde a Hendaya”, que narraba los planes de los Servicios Secretos de los distintos contendientes en la II Guerra Mundial para alterar el curso de la reunión entre Franco y Hitler en Hendaya en otoño de 1940. Ha publicado otras novelas, como “Espía por espía”, “Tinta desde Lepanto”, recreación de la vida de Cervantes, y “Memorias del muerto”, también novela histórica.
Hablando de novelas, quiero recordar la novela de Arturo Pérez-Reverte, “Algunos hombres buenos”, donde narra la historia de algunos académicos de la Real Academia de la Lengua, donde el honor, la sobriedad, el sentido de pertenencia, el corporativismo, la integridad, la aventura, la pasión por el saber…, son los adjetivos que entresaco desde las líneas de esta fantástica novela y todos ellos aplicables al Doctor Martínez-Val.
Con la medalla número 008 que te va a ser impuesta, así como con el diploma que te va a ser entregado, se dará disposición de tu plaza. Te expreso nuestro placer, puesto que eres recibido con gran afecto y respeto, así como con esperanza por tu colaboración en la Academia, ya que, como se decía en el senado romano: “homo quisque faber ipse fortunae suae”. Los hombres buenos de la novela de Pérez-Reverte se labraron su propia fortuna y contribuyeron a la fortuna de la Real Academia de la Lengua. Los hombres que nos has relatado en tu espléndido e inspirador discurso se labraron su propio destino y contribuyeron al destino de la humanidad, y tú, como todos ellos, te has labrado el tuyo, y por ello es un honor que la Academia te reconozca con tu ingreso en ella toda la labor realizada y que contribuyas a construir el futuro de la Real Academia de Doctores de España.
No quiero terminar sin invitarte a que no desfallezcas prestando tu esfuerzo, experiencia y conocimiento a la ingente tarea que tenemos en nuestro país por llegar a conseguir la tecnificación de la energía, eliminando las barreras de las ideologías, para poder construir una planificación energética sostenible española.
Muchas gracias.